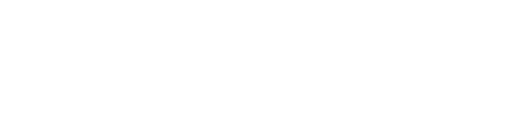La voz de la calle
17/03/2017 2023-02-13 16:14La voz de la calle
Que las calles gritan, no cabe duda. Que precisa escucharlas, nadie lo ignora. El griterío, máxime el murmullo, no se oye desde el interior de un helicóptero o de un carro blindado. Es preciso caminar, poner los pies sobre la tierra, mezclarse con gente extraña, percibir sus humores, abrirse paso a codazos y tantas otras acciones más para empezar –solo entonces– a entender un lugar, a conocer a su gente, saber de sus alegrías, sueños y frustraciones.
Durante cuatro días divago por los alrededores de uno de los mercados de la provincia de Santa Elena. Ingreso a la ‘22ava’ con mi vehículo y me quedo impresionado por la multitud que la repleta. Cinco minutos son necesarios para recorrer un trecho de sesenta metros. En ese sector no hay policías, a excepción de los fines de semana. El espacio de la calle es propiedad de quien lo pisa. A los costados de los sesenta metros están las tiendas y quioscos ‘reglamentarios’; luego, carretas, mesitas anárquicas en tamaño y forma, con peces, moluscos, verde, patatas, yuca, tomates o cebollas; son remedos callejeros de funcionales ‘supermercados’. Los vendedores ambulantes llenan los espacios vacíos de la calle; sudorosos y jadeantes vocean sus productos, tienen prisa. No hay tristeza en sus rostros. Tienen ganas de vivir. Se los ve risueños. Los de quince a treinta años de edad son mayoría. Están comprometidos con la vida. Todo esto sucede en pacífica coexistencia, en un desorden bien organizado.
Es sábado. Manejo con sumo cuidado jugando, cada centímetro, al ‘sin que te roce’. Nunca antes había sentido la cercanía humana desde el interior de un vehículo; por otra parte, no soy un intruso, la vía es pública. Soy parte ya de una pacífica convivencia entre aquello que no debe ser y lo que es. ¡Cómo quisiera tener la creatividad de un novelista, la agudeza de un sociólogo o la acuciosidad de un investigador para quedarme en estos metros cuadrados, llenos de vida, y extraer de ellos historias quizá similares a las nuestras, conocer gente vencedora sobre mil infortunios y también sentirme mal por vidas que quisieron ser más y terminaron resignándose a ser lo que se puede ser, no lo que se quiso ser.
La avenida Octava del barrio Simón Bolívar, en La Libertad, tiene un desafiante y desleal mercado alterno de mariscos: a pleno sol, entre sudores, moscas y sabandijas, a la buena de Dios, de espaldas a toda norma sanitaria. ‘No hay trabajo… hay que trabajar en algo’, me dicen. ¿Tienen razón? Avanzo lentamente entre carretas y gente que vive su día con frenesí porque algo debe llevar por la noche a casa. El limón está muy barato. ‘Las trompetas’ igual. La pesca ha sido generosa. Busco al Ecuador que cambió, infructuosamente.
El entorno del Mercado Municipal de Mariscos Nº 5 de La Libertad nada sabe de ordenanzas ni reconoce inspectores. Así debió ser el universo en su origen: caos y anarquía. Aparentemente… todos viven felices.
“El orden político descansa fundamentalmente en dos principios contrarios: la autoridad y la libertad. El primero inicia; el segundo determina”, Pierre Joseph Proudhon. (O)